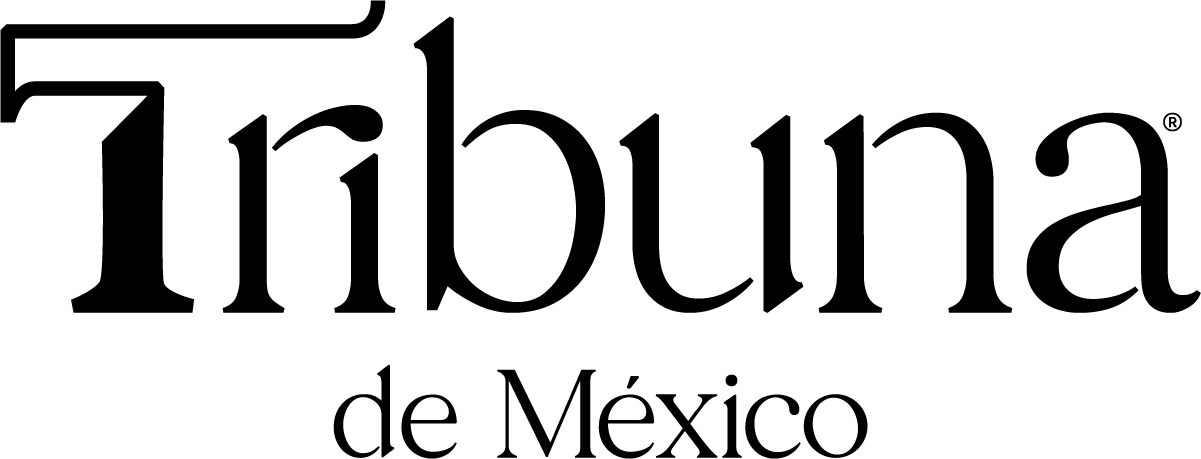Crónica de Semana Santa

El cronista Arturo Sotomayor narra en sus Crónicas extemporáneas que en la segunda década del siglo XX la gente de la ciudad de México solía encerrarse en sus casas durante los días de la Semana Santa.
Se acostumbraba entonces cubrir los espejos y el piano con velos negros, en señal de luto. Las familias vestían también de negro, y colocaban en la parte central de la sala un altar dedicado al santo de su devoción, al que iluminaban con cirios.
Cuenta Sotomayor que “toda la semana era de recogimiento, de silencio, de oraciones”.
El enclaustramiento solo era interrumpido por la visita a las siete casas que, por lo general, además de la Catedral, incluía a los templos de Santo Domingo, San Francisco, Santa Veracruz, San Juan de Dios, San Hipólito y San Fernando.
Por aquellos días comenzó la costumbre de salir de la ciudad en estampida.
Numerosas familias aprovechaban los días santos para “viajar” hasta las Fuentes Brotantes de Tlalpan. Algunas otras iban por tren hasta la estación Amilpas, para nadar en las pozas que había en los ríos de Cuautla.
En 1848 Manuel Payno publicó en El Eco del Comercio una crónica extraordinaria sobre la manera en que la gente celebraba en México la Semana Santa.
Los teatros y las plazas de toros cerraban. No sonaban las campanas de las iglesias. En las calles no había carruajes ni caballos. La ciudad vivía esos días exclusivamente para la penitencia, y para la religión. Había, relata Payno, la costumbre de estrenar en jueves santo y de vestir de luto riguroso al día siguiente. Así que en los días previos a la Semana Mayor todo mundo requería de sastres, sombrereros, costureras, modistas y cajoneros (que vendían ropa importada en los Portales).
“Muchos hay que estrenan desde botas hasta el sombrero”, informaba el escritor. Y si el ministro de Hacienda no había liberado para entonces los pagos de los burócratas, se convertía en “el animal más feroz y dañino de la especie humana”. Era impensable que el novio se presentara ante la novia si no iba ataviado con todo el lujo posible, y con “guantes blancos de 12 reales”.
En las mañanas, era frecuente encontrar las calles pobladas de sastres, modistas y zapateros que iban a entregar de última hora las prendas requeridas. En el interior de la casa, la prueba de la ropa nueva causaba una revolución.
La tarde del miércoles, en medio de la música de una gran orquesta, en la Catedral se iban apagando cada una de las velas del tenebrario y a veces se oía un poderoso estruendo –que imitaba al que hicieron los fariseos al prender a Jesús. La ceremonia de las Tinieblas causaba una gran impresión entre los niños, semejante a la que dejaba en los adultos el espectáculo, “magnífico y sorprendente”, de los templos de la ciudad iluminados con mil luces de cera.
Frente a las iglesias había multitudes, pisadas, empellones… Los ladrones de relojes y mascadas hallaban en esos días un amplísimo mercado de trabajo. Cerca de los Portales, y en todo el frente del Palacio –relata Guillermo Prieto en una crónica de 1844 publicada en El Museo Mexicano–, se ponían puestos olorosos a flores, en los que mujeres a las que llamaban chieras, vendían jícaras de agua de chía, de horchata, de tamarindo.
El viernes, entre las calles hormigueantes, se llevaba a cabo una procesión. “Las muchachas más bellas que tiene la ciudad” salían a los balcones a mirarla. Todo se llenaba de rezos y de sonidos de matraca. Un predicador daba el pésame en el templo de San Francisco.
El sábado a las diez, las campanas repicaban a gloria y se quemaba un Judas en la esquina de Palma y Tacuba. Se bebía pulque con hojas de rosa. Relata Payno: “Todas las familias que no están invadidas por el beefsteak y el rosbeef almuerzan tortillas enchiladas y beben pulque de gloria; desde las diez de la mañana es insoportable la barahúnda de cohetes, de carruajes, de caballos, de las mulas pulqueras que entran llenas de flores…”.
Muy pronto, todo aquello cambió. Casi un siglo y medio más tarde yo sentía que la Semana Santa era uno de los regalos con que nos sobornaba la religión. En la ciudad había un silencio como de tumba y era posible levantarse tarde. Mi abuela cocinaba romeritos con camarón, y en la tarde llegaba la hora soñada de ir al cine.
Caminábamos bajo el cielo azul, viendo a lo lejos los volcanes, hasta el cine Majestic, el Cosmos, el Ópera o el Lux. Casi siempre había colas inmensas. Ahí pasaban año tras año esas películas –se burlaría Carlos Monsiváis– a las que debemos nuestra “comprensión” de la Antigüedad: Los Diez Mandamientos, Ben-Hur, Demetrio El Gladiador, El manto sagrado…
Vi por primera vez Los Diez Mandamientos sentado en la escalinata del Majestic, porque el cine estaba a reventar. Eran los tiempos en que un vendedor caminaba entre las butacas con una charola: “Chicles, chocolates, palomitas…”. Los diarios publicaban fotos de playas y albercas abarrotadas en Acapulco y Oaxtepec.
Nosotros teníamos a la muy noble ciudad para nosotros. Recuerdo la serenidad de las noches al salir del cine en semana santa.
Pero ni esas noches, ni esa ciudad, ni esos cines –del Ópera solo quedan las ruinas— existen hoy.
Siento que esto que cuento ocurrió en un mundo tan lejano como el de Payno, el de Prieto y el de Arturo Sotomayor.
¿Cómo es la Semana Santa de hoy?