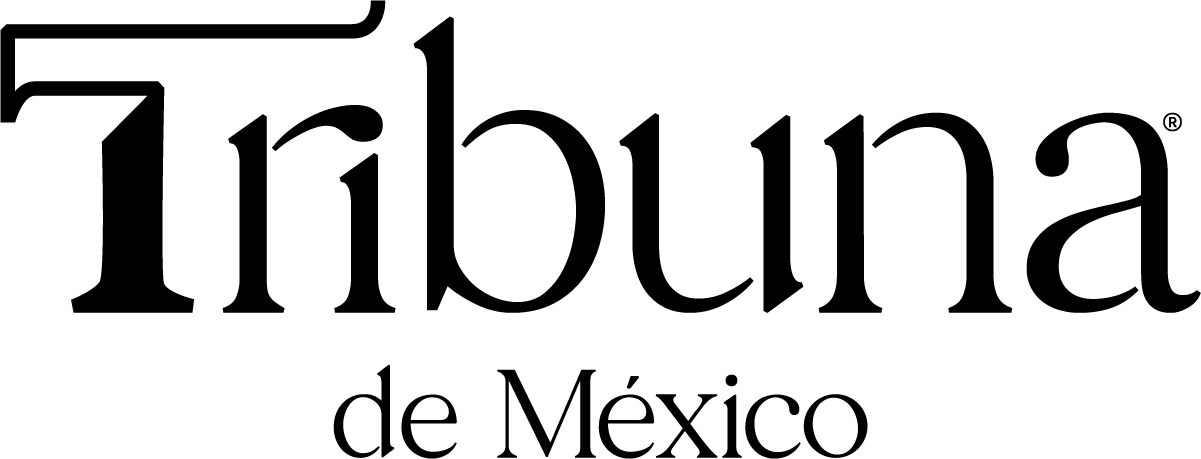“Cuando está más oscuro es porque va a amanecer”

Foto: Milenio
Refrán popular
Siempre disfruté ir al cine. Desde chico fue una experiencia emocionante. Al principio, me llevaban mis papás, después empecé a ir con mis amigos, luego con la novia, solo… como fuera, ir al cine siempre tuvo lo suyo de mágico; desde el aroma a palomitas, los vestíbulos alfombrados, la expectativa antes de empezar la función, el olvidarse de todo por un par de horas y las propias películas, algunas verdaderas piezas maestras; todo era parte de un proceso y una experiencia deliciosos…
También siempre disfruté volar; de chico, de joven o de viejo siempre me dio emoción el solo, simple y sobrenatural hecho de surcar el cielo, ya fuera un vuelo corto, (a ver a mi madre a la ciudad de México); medio (a visitar a mi hijo y mis nietas a la ciudad de Seattle) o largo (un México – París) la deliciosa sensación de repatingarme en mi asiento, ver las nubes por la ventanilla y beberme tranquilamente una soda a 30 mil pies de altura bastaba para ponerme alegre como enano…
Siempre disfruté reunirme con mis amigos, ir a tomarnos unos tragos a un bar, las reuniones que se hacían en casa de alguno de ellos, o en la propia, escuchar música, cantar, degustar opíparas comidas, abrazarnos, bromear, reír. Siempre disfruté la convivencia, saludar a mis amigas queridas con un fuerte abrazo y un tronado beso en la mejilla, sambutirnos siete en un coche y llevar a alguna de ellas sentada en las piernas; el contacto físico, la piel…
Hoy no puedo hacer nada de eso; aunque hayan reabierto, no se necesita mucha materia gris para saber que los cines son un espacio riesgoso, lo mismo que la cabina presurizada de un avión o que las reuniones con los amigos no pocas veces han sido premio de un funeral. Hoy está prohibido besar, abrazar, apapachar, acercarse, saludarnos, darnos la mano.
Sin embargo la vida sigue y todo, como la ciruela, pasa. Hoy, en caso de que quiera ir a visitar a mi jefecita en el Defectuoso me subo a mi coche y me aviento las doce horas de trayecto, junto con la desplumada que entre casetas y gasolina tiene que afrontar cualquier usuario de nuestro tenebroso sistema carretero.
Si quiero ver una buena peli me hago palomitas en el microondas y escojo, ya sea solo o en pareja, algún buen estreno de Netflix o de HBO; si quiero saber de mis queridos amigos les escribo, les llamo, me contacto con ellos a través de los innumerables métodos de los que disponemos en esta época del paradigma digital.
En fin, como dice el clásico, mientras haya vida habrá esperanza; no sé si algún día esta invasión planetaria que nos llevó a un estado de psicosis parecido al de la segunda guerra mundial y a un desastre económica también similar, sea solo un recuerdo.
No sé si la sana distancia haya llegado a quedarse entre nosotros para siempre; no sé si algún día todo volverá a ser como antes. Sólo sé que soy muy afortunado por haber vivido lo que viví y que estoy muy agradecido por poder escribir estas líneas cuando el calendario marca el primero de septiembre de 2020, el año en que el mundo se detuvo; ocho meses después de que este virus empezó a esparcirse sobre la tierra.
Agradezcamos el presente: 851 mil 095 personas que se cruzaron en el camino de este bicho malévolo ya no lo podrán hacer. Eso duele pero también mueve a la reflexión.