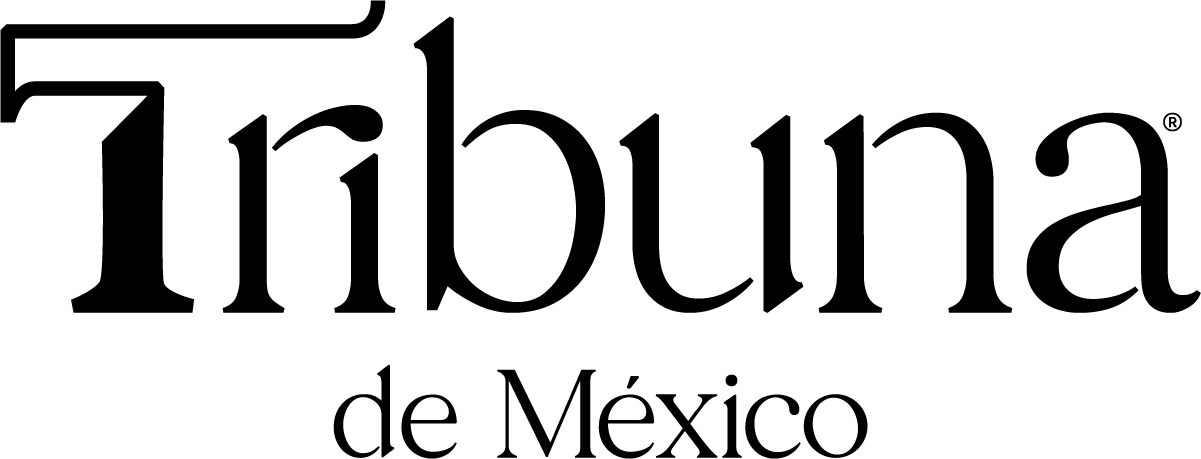Crónica del año en que vino el pasado y se fue el pasado

El 13 de agosto de 1790 se cumplía un aniversario más de la caída de Tenochtitlan. Ese día, el pasado prehispánico regresó a la Ciudad de México: una cuadrilla que realizaba trabajos de nivelación y empedrado en el extremo sur de lo que hoy llamamos el Zócalo, desenterraron una figura de piedra “de tamaño considerable”, que según uno de los guardias del Palacio, el alabardero José Gómez, tenía “una calavera en las espaldas, y por delante otra calavera con cuatro manos y figuras en el resto del cuerpo, pero sin pies ni cabeza”.
Me intriga esa clase de coincidencias. El 21 de febrero de 1978, año en que Jorge Gurría Lacroix determinó que aquella figura encontrada en el Zócalo –que no era otra que la diosa Coatlicue–, era la misma que el conquistador Andrés de Tapia había visto en lo alto del Templo Mayor, un trabajador de Luz y Fuerza que había descendido por una alcantarilla para instalar o reparar un transformador, golpeó el suelo con su pala y vio que aparecía un relieve de piedra.
Entonces, el pasado prehispánico regresó de nueva cuenta a la ciudad.
Aquel trabajador, Mario Alberto Espejel, acababa de encontrar la escultura de la diosa Coyolxauhqui, que en el sistema religioso de los mexicas era precisamente la hija de Coatlicue, el ídolo “sin pies ni cabeza” que había sido encontrado dos siglos antes.
La prensa, el radio, la televisión, prácticamente todos los medios se volcaron a mirar por aquella alcantarilla a la ciudad que dormía allá abajo. Los arqueólogos Felipe Solís y Eduardo Matos Moctezuma determinaron que la Coyolxauhqui debía hallarse justamente a los pies del Templo Mayor, y el presidente López Portillo, que se sentía encarnación de Quetzalcóatl, ordenó que todos los edificios que pudieran hallarse sobre el templo anhelado fueran demolidos.
Inició la destrucción de una manzana localizada en el kilómetro cero de la ciudad, donde se habían alzado las primeras casas de los conquistadores. Se desataron encendidos debates. Viejos edificios cayeron, quedaron reducidos a escombros.
Aquella parte del centro se volvió una zona de ruinas como las que describe fray Bernardino de Sahagún tras la caída de Tenochtitlan. Pero no solo el centro era una ruina, sino la ciudad entera. A consecuencia de un tráfico vehicular que en 1978 se había vuelto inmanejable, se decidió reorganizar la traza urbana: ensanchar avenidas, desaparecer glorietas, conectar unas calles con otras, eliminar camellones cuyos árboles tenían la edad de las colonias más antiguas.
Así que en 1978 vino el pasado y se fue el pasado: más de 1700 casas y edificios fueron derribados. Se expropiaron inmuebles de manera salvaje. Con ellos, la memoria de cientos de miles se evaporó. A la ciudad se le abrieron largas cicatrices llamadas Ejes Viales: 6 al Norte, 13 al Sur, 7 al Oriente, 7 al Poniente.
Durante 14 meses la vida en la Ciudad de México fue un infierno. La gente no cabía en el Metro. Los camiones pasaban llenos y con gente colgada. Las obras mantenían cerradas calles y avenidas en todos los rumbos. Todo era gris. Todo era ruido, polvo, smog y congestionamientos.
El regente Hank González se volvió uno de los políticos más odiados. Tanto, que muchos le llamaban Gengis Hank. En el primer poema en el que la vieja San Juan de Letrán fue llamada ya Eje Lázaro Cárdenas, Arturo Trejo Villafuerte puso esta dedicatoria: “A Hank González que acabó con todo / menos con nuestra rabia”.
Cuando los Ejes Viales quedaron terminados, las calles se llenaron de camiones llamados Delfines y Ballenas. Como ha descubierto acertadamente Carlos Villasana, en aquellos años todos viajábamos en cetáceos.
En aquellas flamantes unidades diseñadas para 40 pasajeros no se permitía a nadie viajar de pie. Más tarde, cuando la realidad nos alcanzó, los choferes dejaban subir a otras 15 o 20 personas con la condición de que viajaran agachadas –para no ser detectadas por las patrullas. Doy mi palabra de honor de que eso ocurrió.
Era el año en que José José había alcanzado la apoteosis y en todos los radios sonaba Volcán. Camilo Sesto hacía su lucha con Si tú te vas, y porque resonaba a toda hora en las estaciones de radio, ese año nos enteramos también que Julio Iglesias se olvidó de vivir.
En el cuadrante uno pasaba por Radio Hits, Radio Centro, Radio Chapultepec, Radio Felicidad, Radio Capital (“la discoteca de la gente joven”) y La Pantera. Aún estaba de moda la Zona Rosa y en la televisión promocionaban La Madelon, Valentino’s, y el Casablanca: antros rutilantes del llamado Conjunto Marrakech.
En la tele pasaban Hulk, La Mujer Biónica y La Mujer Maravilla. Fue el año del despegue inolvidable de La Carabina de Ambrosio. Dos telenovelas, Rina y Mamá Campanita (con Ofelia Medina y Silvia Derbez, respectivamente), clavaban a la gente a las pantallas. Una película, Fiebre de sábado por la noche, había cambiado por completo la forma de vestir (chalecos, camisas de poliéster, vestidos envolventes, pantalones acampanados) y para colmo, jóvenes, niños, adolescentes, nos peinábamos con las pistolas de aire de nuestras hermanas.
Gulp.
Julio Alemán se echaba en los comerciales sus roles de canela. Coca Cola era la chispa de la vida y a Sears acababa de llegar el control remoto, con el que uno podía realizar las operaciones de encendido, cambio de canales y apagado, sin levantarse. El himno indiscutible de aquel tiempo fue la canción de los Bee Gees que cerraba la película de Travolta…
Llegaba el pasado y se iba el pasado, y toda esa ciudad volvería a irse en el minuto y medio que duró el sismo del 85.
Hace ya 45 años que la Coyolxauhqui marcó radicalmente un cambio de época. ¿Hablé de coincidencias? También dos siglos antes, tras el hallazgo de Coatlicue, la ciudad se transformó de arriba de abajo; ese cambio está descrito en el Diario del alabardero José Gómez. Parece que cuando despiertan, los dioses no nos dejan en paz. Pero esa es otra historia.