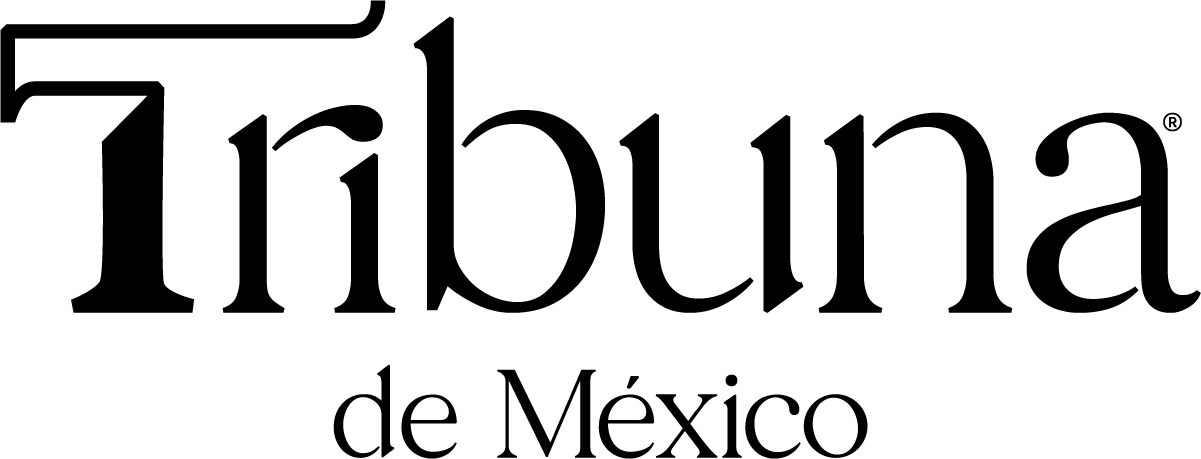Había una vez…

Había una vez una comunidad llamada Torimé, que vivía en un fantástico árbol gigante y frondoso de preciados frutos, que tenían la increíble cualidad de cubrir todas las necesidades de nutrición, físicas y mentales. Era un misterio la razón de que semejante árbol sobreviviera en el más inhóspito y cruel de los desiertos.
En su base vivían la mayoría de los torimeños, mientras que en las ramas que conforman la copa, el resto de los habitantes. Entre más altura, menor cantidad de personas y así hasta llegar a la cima, lugar donde también brotaba la mayor cantidad de frutos. Como pasa con los árboles majestuosos, había una enorme distancia entre su base y el inicio de las ramas.
Las personas de abajo constantemente tenían que buscar otras fuentes de alimento en un entorno de escasez. Si bien recibían algunos frutos que cosechaban y aventaban los de arriba, nunca era suficiente para cubrir las necesidades nutricionales de todos ellos. Estaban también expuestos a depredadores y animales venenosos propios del desierto, así como las inclemencias del tiempo. Debido a su ubicación, era su responsabilidad abonar la tierra con hojas secas y almacenar la escasa agua de las lluvias ocasionales para regar y alimentar la vida del gran árbol. Había épocas de tremenda escasez en las que esos torimeños del suelo tenían que racionar y dar de su propio alimento y agua para mantenerlo vivo.
Ellos agradecían la sombra y los pocos frutos, mientras soñaban con la posibilidad de llegar por lo menos a la primera rama donde todo es mejor. Cada día, si les quedaba algo de energía y tiempo, brincaban y brincaban para alcanzar esa meta. Pero las piernas inservibles no respondían. ¿Será que no lo deseaban y se esforzaban lo suficiente? Todos en Torimé sabían que esa era la clave del éxito. Había casos muy famosos. Claro que las anécdotas de los muchísimos fracasos tenían como destino el olvido. ¿A quién en su sano juicio le gusta que le recuerden que el éxito en esas condiciones era la excepción que confirma la durísima y dolorosa regla?
Los habitantes de la copa rara vez voltean al suelo. Los ocupan las labores para mantenerse en su propia rama. Además, entre más altura y más follaje, menos suelo se puede ver. Prácticamente desaparece a la vista. En esos niveles no solo se goza de protección y alimento, sino también de una distancia más corta entre ramas inferiores y superiores. Mientras que un brinco en el suelo es inútil, en la copa puede marcar una diferencia para acceder a mayores frutos. A los habitantes de esos niveles les gusta mucho escribir libros de autoayuda, motivación y recetas para alcanzar mejores frutos. ¡Grandes Best sellers en Torimé!
Los habitantes de la copa, principalmente en la cima, piensan que su circunstancia es exclusivamente resultado de su esfuerzo. No consideran el factor suerte de nacer en su posición (que además heredan a sus hijos) ni el trabajo que aporta la comunidad entera para mantener el árbol que los sostiene, concentrada en su mayoría en un nivel inferior que ni siquiera ven.
Por su parte, los habitantes de abajo se sienten fracasados. Inconscientes de la importancia de su trabajo que carece de reconocimiento del resto de la comunidad que los ve como un grupo de sucios enlodados (no hay pulcritud cuando se trabaja la tierra), torpes y ridículos con sus brincos absurdos, y violentos gratuitos siendo que la vida en el árbol es tranquila (en la cima no se ven los escorpiones).
En las recetas para llegar a la cima, siempre se habla del esfuerzo individual, pero se omiten dos condiciones determinantes que rara vez hay entre los habitantes del suelo: la fuerza de los músculos gracias a la buena nutrición, el tiempo que te da tener las necesidades resueltas y acceso al mejor entrenamiento para brincar en los árboles.
El orgullo y la desesperación marcan la vida de los habitantes de Torimé. Los niños heredan uno u otro según el nivel del árbol en que les toque hacer.
Pocos e insuficientes han sido los esfuerzos por implementar una organización distinta y más benevolente. Una en la que se reconozca los esfuerzos de todos y los frutos sean repartidos de manera más equitativa, independientemente del nivel que se habite. Los de la cima, encargados de la organización, aseguran que no es viable. Saben que la actual tiene fallas, pero afirman que es la mejor posible…
Meritocracia y otros cuentos
En 1958, el sociólogo Michael Young publica “The Rise of Meritocracy”, dando vida al término ‘Meritocracia’ para referirse al disparatado criterio de una sociedad distópica en un futuro Reino Unido, donde la inteligencia y el mérito se habían convertido en un principio central y organizador. Curiosamente, un concepto que nace con atributos negativos, hoy se instala como elemento de sociedades justas que recompensan el talento y esfuerzo. Tan instalado está, que no es frecuente cuestionar sus sesgos. Por el contrario, se asume como resultado del sentido común: “Quien más se esfuerza, más gana”.
Leo Messi ocupa el primer lugar en el ranking de los deportistas mejor pagados en el mundo, con un aproximado de 130 millones en 12 meses (de mayo del 2021 a 2022), según la revista Forbes. La maestra de primaria Juanita Hernández es reconocida por su vocación y dedicación a sus alumnos. Trabaja poco más de 38 horas a la semana y gana 8,502 pesos al mes, sueldo promedio de un maestro, según datos de la Secretaria de Educación Pública. Si el éxito consiste en alcanzar cierto nivel económico en base al talento y el esfuerzo personal. ¿Es más talentoso y trabajador Messi que Juanita? Probablemente no, pero ciertamente Messi tiene la suerte de poseer un talento más valorado y redituable. Una variable sobre la que ni Messi ni Juanita tienen control pero que determina el destino de ambos.
Por supuesto que el esfuerzo y el talento merecen ser recompensados, pero existen muchos que, a pesar de su contribución, pasan inadvertidos. Valoramos más a un financiero que a un barrendero. A un deportista que a un maestro. El problema no radica en que hemos asignado valores equivocados, sino en no revisar y cuestionar en qué basamos la alta estima de unos y la baja estima de otros: ¿El mercado? ¿El entretenimiento? ¿El rédito económico? ¿Su aporte a la comunidad? Son variables tan subjetivas como determinantes y hablan del tipo de sociedad en la que vivimos. ¿Habría logrado Maradona salir de la pobreza si su talento hubiese sido para el bádminton?
A cada uno de nosotros le toca llegar al mundo con ciertas condiciones de las que no somos responsables. Algunas jugaran a nuestro favor y otras en contra, definiendo el alcance de nuestros esfuerzos. Entre ellas el género, la raza, la condición social, preferencia sexual, geografía, momento histórico, y otras tantas. Hay combinaciones más afortunadas que otras. Por ejemplo, quien haya tenido la suerte de poseer un talento altamente valorado en la sociedad, tendrá mayores chances de acceder a mejores oportunidades gracias a su esfuerzo, siempre y cuando tenga algunas necesidades básicas cubiertas. Si no, no hay manera. La energía y voluntad se centran en sobrevivir, sin otro talento que alcance más que para ese propósito.
La meritocracia arranca con la suposición que todos poseemos una aptitud a la que solo hay que saber sacar provecho y esforzarse lo suficiente para prosperar en la vida. Los símbolos del triunfo y éxito son artículos de consumo de alta gama. Los exitosos se sienten los únicos responsables de su posición, olvidando el papel que juega la suerte, la familia y la comunidad. Los de abajo no merecen su consideración, sino desdén por la apatía y conformismo que los tiene en trabajos de poca monta; trabajos que justamente contribuyen a su alta calidad de vida. La soberbia meritocracia nos hace olvidar nuestra deuda con todo aquello y aquellos que forman parte de nuestros logros. La idea de que el destino depende de nosotros es inspiradora cuando se habita la copa del árbol, pero es lastimosa cuando se vive bajo él. Una narrativa perversa para justificar la tremenda desigualdad.
Michael Sander, filósofo y profesor, autor de “La tiranía del Mérito”, afirma que la clase política, lejos de atacar sus causas estructurales y aplicar políticas económicas, ofrece como solución la idea de crear igualdad de oportunidades para la movilidad social a través del esfuerzo personal. La llama “la retórica del ascenso”.
Uno de sus estandartes favoritos es el de la educación. Ciertamente sus beneficios son significativos, sin embargo, el aprendizaje es deficiente o incluso imposible en condiciones de mal nutrición, falta de estímulos, entorno de inseguridad, ausencia de padres y madres trabajadores, violencia familiar, limitaciones económicas, incertidumbre, entre otros. Mientras no sean atendidas las casusas estructurales que producen estas condiciones, una parte de los recursos destinados a la educación seguirán tirándose a la basura.
Por otra parte, las escuelas hacen una réplica de la idea meritocrática, presuponiendo que todos los alumnos llegan al aula en las mismas condiciones para que su esfuerzo y capacidad se traduzcan en un 10. La escuela pública ha perdido calidad educativa y, con ello, el poder de convocatoria de una población más diversa en cuanto a clases sociales, permitiendo la convivencia entre niños y jóvenes de distintas realidades. Hoy cada uno habita su propia burbuja, sin conciencia de la existencia del otro y sus condiciones. Por si fuera poco, la educación cívica, (de llegar a haber) se centra en explicar la organización política del país, pero no profundiza en sus causas y consecuencias, falencias y virtudes. No supone al ciudadano como agente de cambio, sino como testigo pasivo cumpliendo reglas y normas. Mucho menos ayuda a desarrollar virtudes cívicas como la solidaridad y la humildad.
Si el aporte más valorado de la educación consiste en ser una herramienta de ascenso social, en lugar de un medio de transformación a través de la reflexión y el cuestionamiento de las ideas que sostienen cualquier sistema que resulte dañino, pierde todo sentido. El desarrollo del conocimiento y el pensamiento debería estar al servicio de la mejora de las condiciones de vida de las personas en su conjunto, no al del alimento del ego y vanidad personal. Mientras la educación siga siendo un privilegio de clase, conlleva una responsabilidad social.
Si bien la globalización ha mejorado las posibilidades de las personas con grados académicos, la gran multitud de los trabajadores sigue en condiciones de precariedad, en una época que ha alcanzado niveles históricos de productividad. Ellas y ellos no solo ocupan posiciones carentes de estima social, sino también cargan con el estigma de no haber sido lo suficientemente capaces para educarse.
No hay soluciones fáciles para resolver el problema de la desigualdad o alcanzar una sociedad más justa. Ciertamente la meritocracia agudiza la situación. Como expresa Michael Sandel, quizás no sea necesaria la igualdad perfecta, sino que distintas formas de vida se encuentren para encontrar un sentido común. Concentrarse menos en la competencia meritocrática y más en la dignidad de los trabajadores a través de políticas públicas que mejoren su vida, independientemente de sus logros y títulos. No se trata de dejar de lado el esfuerzo por crear igualdad de oportunidades, sino de no caer en el error de asumir que es la única solución.
Sería conveniente asimismo replantearnos el éxito como la capacidad y el tiempo para disfrutar de nuestros vínculos afectivos y trabajar por el bien común; No como un cúmulo de bienes y ascenso en la clase social, que además de inviable para toda la población, por la limitación de recursos, nos ha reducido a meros consumidores, dividiéndonos entre ganadores y perdedores. Dignos integrantes de una sociedad tan poco empática como absurda. Igual a la imaginada en la obra de Michael Young.
Martha Del Riego.