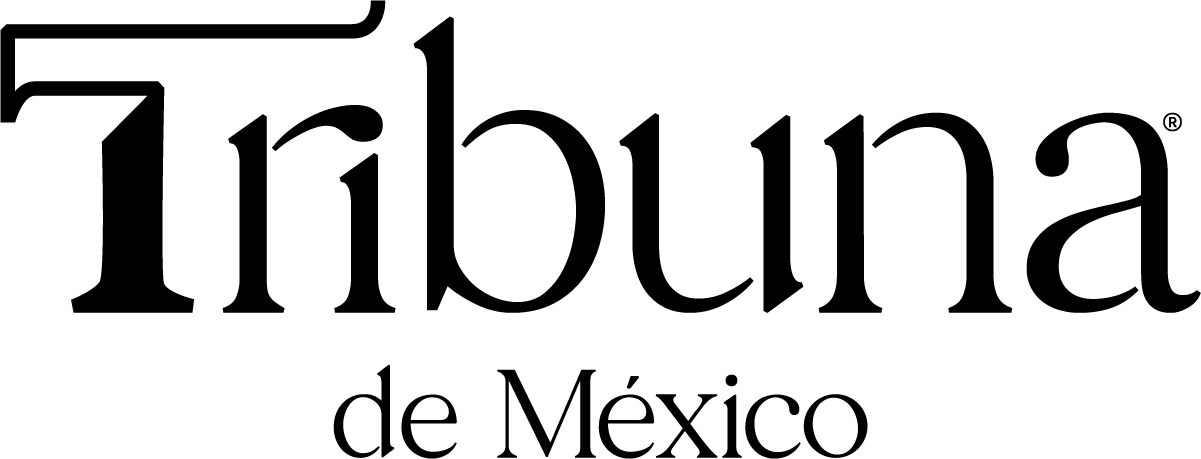Morir en un atardecer de La Paz es morir en paz (video)

El atardecer en La Paz es un suspiro dorado que se desliza entre las montañas y el mar, una última exhalación del día que se entrega al infinito con la dignidad de un monarca antiguo.
Aquí, el sol no se oculta: se desploma, majestuoso, en un lecho de agua y fuego.
Es un guerrero herido que, tras la batalla de las horas, ofrece su sangre de oro líquido al horizonte mientras la noche lo envuelve como un sudario de terciopelo.
Las montañas, solemnes guardianas, observan el espectáculo con la estoica paciencia de quienes saben que todo es efímero.
Se tiñen de carmesí y púrpura, y sus contornos se desdibujan, como si la propia tierra llorara silenciosamente la partida del astro.
El mar, por su parte, lo recibe con la devoción de un amante eterno.
Sus olas se tornan espejos de ámbar, temblando bajo el peso de una luz que parece contener todos los secretos del universo.
En ese momento, La Paz se convierte en un santuario.
El aire vibra con una calma sobrenatural, como si el mundo contuviera el aliento, temeroso de interrumpir la danza final entre el día y la noche.
Cada tonalidad —del amarillo ardiente al índigo más profundo— es una palabra en un poema que no necesita lengua, un verso escrito por manos divinas sobre el lienzo del cielo.
Morir en La Paz no es un final; es una rendición.
Es entregarse al abrazo del tiempo, al susurro del agua que canta himnos de eternidad, al abrazo de la tierra que acoge sin juicio ni prisa.
Aquí, en este rincón del mundo, la muerte del día no es una pérdida; es un pacto sagrado con la belleza.
Y uno no puede evitar pensar que si este es el lugar donde mueren los días, entonces morir aquí, como ellos, sería un acto de sublime reconciliación.
Porque en La Paz, morir es aprender a renacer.
Y al igual que el sol, cada ocaso promete un nuevo comienzo.